La señora que atiende en la florería del cementerio me ofrece un servicio desconcertante: promete que, por una módica suma mensual, se encargará personalmente de ponerles flores a todos mis muertos, todos los días del Señor. Pienso que no tiene ninguna gracia que un completo desconocido se haga cargo de una tarea tan íntima y personal pero también soy consciente de que el único visitante posible –malhaya su suerte– soy yo, el inconstante, y que no hay nada más triste que una tumba polvorienta y sin flores. Conforme pasan los meses y los años y el duelo se extingue inexorable, uno comienza a espaciar las peregrinaciones cada vez más hasta que llega un momento en que apenas si te das tiempo para visitar el camposanto un par de veces al año: por el aniversario de la muerte y –esto siempre me ha parecido un poco absurdo– por el día del cumpleaños. El cumpleaños de alguien que ha dejado de cumplir años. Algunos entusiastas incluso llevan globos con mensajes, molinitos de viento, peluches, stickers multicolores que incomprensiblemente pegan en las lápidas. Carezco de ese espíritu moderno y me limito a las clásicas flores. En lo que a muerte se refiere, soy conservador. Con una actitud casi maternal, la señora del quiosco me pide que elija las de mi preferencia. Escojo Lilium fucsias y hortensias blancas. Me advierte que, por razones de limpieza y prevención del dengue, los jardineros retirarán todas las flores y toda el agua de los floreros los días jueves, razón por la cual será menester reponerlas dos veces por semana. El precio de oferta que propone no me parece precisamente una ganga pero quizá la leve culpa que me produce el estar delegando un deber indelegable me hace aceptarlo sin chistar. “Voy a dejarle pagado un mes” –le digo. “¿Está seguro que no quiere cancelar tres?” –me manipula la vendedora de rosas, con eficacia– “sabe Dios si tendrá usted tiempo de regresar tan pronto por aquí.” Caigo redondito y atraco. Escribo los nombres de mis difuntos en un formulario, paso la tarjeta de crédito, dejo todo oleado y sacramentado y me regreso por donde vine, con la satisfacción del deber cumplido. Es una mañana húmeda, el aire está helado y la pista jabonosa, así que manejo despacito entre las tumbas con el limpia parabrisas encendido con dirección al mundo de los vivos donde me espera una recargada agenda de reuniones urgentes que girarán en torno a asuntos de nula importancia. En las semanas que siguen, arribará a mi buzón, dos veces por semana, un mismo correo electrónico con idéntico texto. Asunto: Flores frescas. Mensaje: Buenos días, adjunto fotos de su familiar. Pero lo que aparece en las fotos no son mis familiares sino el frío y elegante mármol donde están grabados sus nombres, coronado por el famoso delivery floral. Dos veces por semana, tienes un e-mail del cementerio. El mismo mensaje. Flores. Fotos. Familiar. Todos los martes. Todos los viernes. Todas las semanas. Señor Ortiz, enviamos tumba en archivo adjunto. Buenos días. Pero hete aquí que caigo en la cuenta de que ha sido un error elegir el mismo tipo de flor para todos sin excepción porque cabe la posibilidad de que sea el mismo ramo el que aparece fotografiado en todas las tumbas. Y también cabe la posibilidad de que le hayan tomado muchas fotos a un solo ramo por una sola vez y me las estén mandando a lo largo de los meses. Y también cabe la posibilidad de que hayan puesto el mismo ramo solo por un ratito y lo hayan quitado después de tomarle muchas fotos, así que capaz no le pusieron flores a mis muertos ni siquiera un solo día, en realidad. Atormentado por todas estas dudas, decido volver a ir a constatar si se está cumpliendo escrupulosamente con el contrato. Esa mañana, como era de esperarse, no encuentro ni media flor. Encuentro sí que el pasto ha crecido bastante por todas partes, incluso en lo que antes solía ser el orificio para colocar el florero. Verifico en el calendario del i-phone que hoy no sea jueves y me dirijo donde la florista, listo para comérmela viva, pero ella me recibe con una tremenda sonrisa y, antes que yo le diga nada, me apostrofa: “¿Qué le dije yo, don Betito? ¿No le dije que no iba a tener usted tiempo de volver a darse una vuelta por acá? ¡Ya van a ser dos meses que se venció su pago! ¿Qué dice? ¿Le hacemos otro contratito?”
*****
El muchacho que barre, sacude, trapea, encera y pule los pasillos, las ventanas, las escaleras, los ascensores, los estacionamientos y las así llamadas áreas comunes del edificio en el que habito está almorzando. De una diminuta bolsita de papel celofán extrae lentamente una improbable materia crujiente de color anaranjado y presunto sabor a queso que se lleva a la boca con auténtica tristeza, casi diría que con rabia. Una rabia que, la verdad, comparto. Me subleva la sola posibilidad de que ese sea, en la vida real, el balanceado almuerzo de este joven padre de dos hijos, licenciado del Ejército, cuya estoica –francamente heroica– tarea consiste en lidiar, día y noche, con los desquiciantes engreimientos de las señoronas y los señorones miraflorinos a los que, me imagino, no necesito describir aquí. “No seas pendejo, ¿eso es todo tu almuerzo?” –le pregunto. Me responde que sí, que con lo que él gana no le alcanza para pagarse su comida hasta fin de mes y que la señora que viene a vender menú de diez soles ya no le fía, de modo que la última semana del mes, caballero, le toca almorzar Cheez-tris. Estoy tratando de digerir tamaña revelación cuando mi i-phone hace: “¡Plin!”. Es una cadena de correos electrónicos aterrizando en mi buzón. Son los miembros de la asociación de propietarios del edificio discutiendo una serie de cuestiones de interés general y, entre ellas –coincidencias del destino– el aumento de sueldo solicitado por el encargado del mantenimiento, es decir, por la persona que tengo “almorzando” frente a mí, sentado en una mesita plegable entre el monóxido de carbono de los carrazos del segundo sótano. ¿Qué podría yo aportar a este principista debate electrónico sobre las poderosas razones que hacen imposible para la distinguida directiva aceptar su pedido y convertir sus 900 en 1100 soles que le permitan, por ejemplo, almorzar como gente todos los días? Como sé que cualquier cosa que yo diga será inútil, estoy considerando seriamente la posibilidad de responder adjuntando un PDF de mi culo.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.


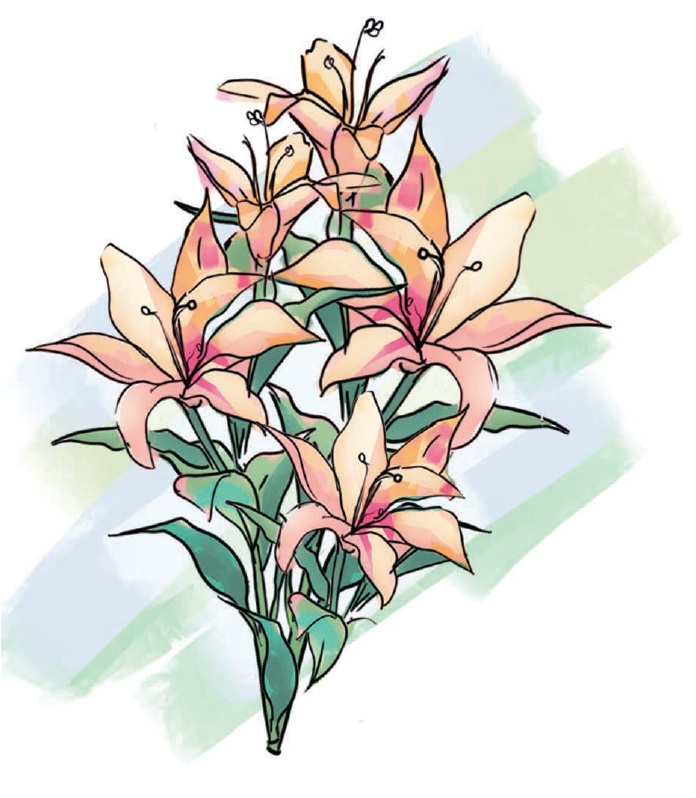




![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)



